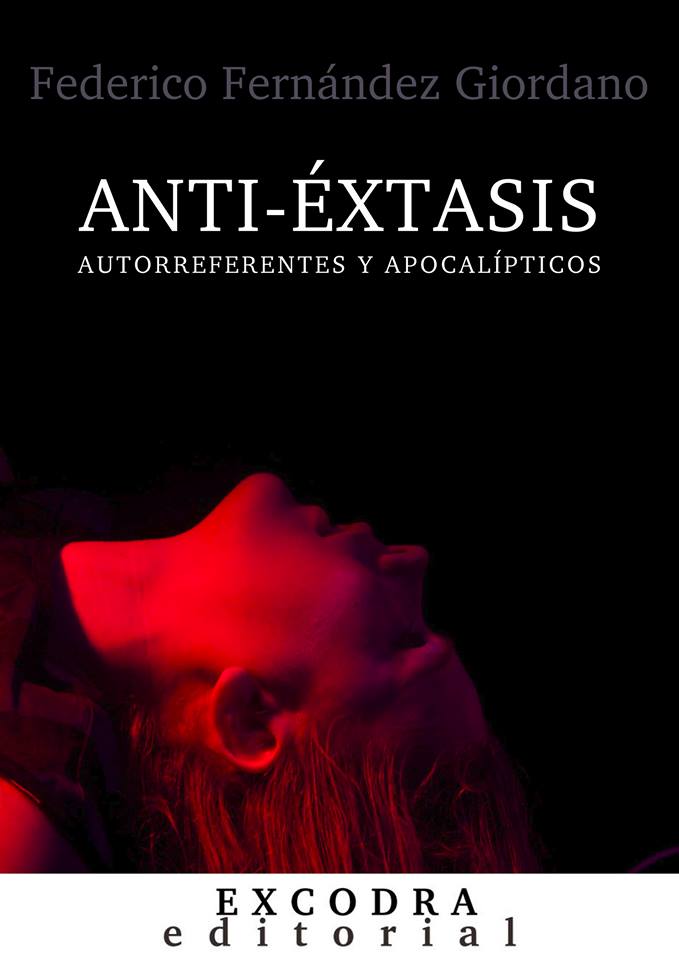La ética (prosaica) del deseo
Una lectura de El fantasma de la libertad, Bartleby y La ética del psicoanálisis
San Agustín concebía la “obligación moral”
como el fruto de la libertad humana (“La voluntad es libre, y la voluntad libre
es sujeto de obligación moral”), y en esa misma línea encontramos la noción de
Libertad en Kierkegaard, y aun la de libertad incondicionada en Sartre, todas ellas deudoras o afectadas de alguna manera por la idea aristotélica del Bien y la felicidad como finalidades últimas. En numerosos fragmentos de La
ética del psicoanálisis, Lacan ya enmendó de manera magistral a Aristóteles
y las tesis sobre la finalidad del Bien y la felicidad, y no hace falta tanto
como leer a Lacan (un paseo por la “vida real”, por la vida amorosa o sexual, por
la vida privada de las personas debería bastar) para constatar que la finalidad
de los seres humanos no es siempre buscar la felicidad; que, una vez reconfiguradas
las definiciones de lo ficticio y lo real, “las cosas no se
sitúan para nada allí donde cabría esperarlas”;[1] y que,
en contra de aquel orthòs logón (el “juicio
recto”) del que hablaba Aristóteles, el recorrido característicamente lacaniano
del “outsider”, del desvío o del viraje nos conducen a menudo a lo más importante
del sujeto, por ser a la vez lo más íntimo y lo más desconocido (si se quiere, en
una “experiencia del sí mismo” foucaltiana en la que el sujeto se situaría tanto en una relación con su sí mismo [su yo] como con su Otro mismo [su no-yo]. Se trata, pues, en lo tocante a la libertad, de una cuestión compleja que se presenta
bajo múltiples aspectos: en un primer momento como problema volitivo [la relación entre lo factual y
lo deseable]; en segundo lugar como problema epistemológico [el problema de la objetualidad y el sujeto]; en
tercer lugar como problema ontológico
[la relación entre Libertad y Necesidad]; y, sólo finalmente, como problema ético). Así, a despecho de ese canon
clásico o existencialista que aún quería ver en la Libertad una instancia generadora
de elección moral, se podría decir que la “obligación” ética no
nace de la libertad, a diferencia de la obligación moral, sino de la falta
de libertad --o lo que es igual, de la relación recíproca que hay entre Yo y Otro, entre lo singular y lo colectivo, entre Libertad y Necesidad.
“Que todo esté permitido no significa que nada
esté prohibido”, escribió Albert Camus en El
mito de Sísifo. Los filósofos de mala calidad (los seres humanos de mala
calidad) suelen pasar por alto este detalle, y es que: el libre albedrío, la contingencia
absoluta, no liberan, sino que atan
(atan a los otros, a lo que de común
hay fuera de la experiencia individualista de lo social, como veremos). Hay una
profunda ligadura en la libertad
absoluta. (O, para usar la popular inversión lacaniana de Dostoyevski: si Dios
no existe, y, en consecuencia, no hay
límites para nuestros actos, eso no significa que “todo está permitido”.)
Este tópico de la contingencia desligada de la necesidad, que desde
siempre ha dividido a los filósofos en una crisis entre lo empírico y lo
metafísico, es el que vendría a fundamentar de manera errónea las tesis sobre el
“libre albedrío” en lo tocante a las pulsiones y los deseos --que, traducido a los términos de nuestra sociedad de consumo y libre mercado, se pontifica como un bastión inviolable
del individuo. Es ese mismo dogma del libre albedrío, o del “todo vale”, el que
se apodera de los espacios de la ética liberal, la ética del laissez-faire y el comercio global; lo
que, según se puede ver, significa antes bien una no-ética de proporciones
globales, o como mínimo una ética contraria a los principios biunívocos (de dos
sentidos) del intercambio relacional. El mundo entero está regido por esta
desnortada tesis del deseo unívoco y sin límites, el deseo ligado a la voluntad
egotista y a la exaltación capitalista del individuo, el deseo vampírico que será capaz de todo, de sortear obstáculos e
impedimentos éticos para lograr su propia gratificación. Muy sucintamente, éste
sería el meollo de muchos entuertos en torno a la ideología liberal (y su relación
con la teoría de los deseos): la confusión entre libertad y deseo. Pues el
deseo es aquello que nos ata, si cabe
con más fuerza que nada, a nuestra propia ligazón
con lo superreal y con la otreidad. No hay un deseo en sí, sino en copertenencia o relación a otras “entidades”, a
otras “estructuras”, a otros “objetos de conciencia”, etc. En definitiva, hay
una relación material (una relación prosaica, como diremos aquí) entre el yo
y el otro, y no (y aquí radica el quid de la cuestión) un límite abstracto que separe
la Necesidad de la Libertad.
La sombra del viejo Bartleby aparece como
recordatorio de esa ausencia de límite entre Libertad y Necesidad. Bartleby
está enamorado de su elección, pero
porque esta elección es la ausencia de elección misma (y la lectura correcta de
la frase de Bartleby podría ser: “no podría no hacerlo”; o “no podría no
negarme a hacerlo”. Cabría preguntarse si la “voluntad libre” de Bartleby,
aquella que para san Agustín era una potestad irreductible del hombre, no
hubiera manifestado justo lo contrario, en caso de que pudiera darse algo así como una voluntad
verdaderamente contingente separada de su Otro, separada de su Necesidad. En
efecto, la voluntad libre de Bartleby podría impelerlo a realizar una acción u otra, a
transigir los designios de la empresa --y gozar de ello-- o negarse a ejecutar
su deber para centrarse en la ingrata tarea de supervisar la correspondencia de
gente fallecida… Todas las contingencias están a priori al alcance de Bartleby,
pero sólo una cosa es absolutamente necesaria: plegarse a su necesaria-contingencia). “Preferiría no
hacerlo” es la verdad superreal y silenciosa ya no de Bartleby --porque al fin
y al cabo es un personaje literario y como tal puede verbalizar aquello que
nosotros silenciamos--, pero sí de aquellos que no somos Bartleby. Es la
directriz no prevista en el diseño que regula nuestro esquema liberal de las
decisiones. Bartleby está enamorado de su decisión porque: 1) es un mandato de
la pulsión; y 2) porque desaloja la presunción de un sujeto libre de elegir. Así es como, en contra de aquella idea kierkegaardiana
de una Libertad infinita que todo lo puede, que es capaz tanto de la condena
como de la salvación, podemos afirmar que la libertad es el resultado de una
profunda finitud o facticidad que la
sostiene. O a la inversa: que el acto sólo puede darse de una sola y única manera
(finita, ontológica, necesaria), pero ese acto es absolutamente contingente y
no necesario en su aparecer. --Por eso “Preferiría no hacerlo” tiene todo el
aire de una afirmación fortuita, a la vez que absolutamente necesaria. Por
ello, Slavoj Žižek ha dicho que el amor es una especie de “desequilibrio
cósmico”; el amor es la suprema idea necesaria-y-no necesaria, diremos aquí, pues no responde a ninguna
determinación causal, pero no obstante se establece como ligazón irrompible con
lo contingente.
Retomando La
ética del psicoanálisis de Lacan (que, dado que el psicoanálisis es la ciencia del deseo, podría leerse como "la ética del deseo"), vemos que aquella pulsión definida por Freud como una instancia cuasi
metafísica (en oposición al mero instinto
físico animal), como una fuerza telúrica oscura, voraz y depredadora, es
retomada por Lacan como un orden topológico y ético. Es notable el asombro de mucha gente al enfrentarse a un
título como La ética del psicoanálisis,
pues pareciera, debido a nuestra herencia freudiana, que las fuerzas
subterráneas que ayudó a desvelar el neurólogo vienés no eran más que un
amasijo informe destinado a una ciega autogratificación perpetua; y puede que
lo sean en gran medida, pero la relectura que hace Lacan de este espacio
relativo al deseo es mucho más prolífica, en el sentido de que allí se sitúa un
espacio para la ética, un poco a la manera de Spinoza, y como tal, un espacio
sujeto a la no-libertad de las acciones (las acciones singulares pero aun así subsumidas en una cierta idea de colectividad) que implementarían dicha pulsión. El propio Lacan se encarga de recordarnos que no hay
tal cosa como un “regreso a los instintos” (y mucho menos, a unos instintos
“libres”) en el objeto del psicoanálisis –lo que quiere decir que tampoco hay
ningún supuesto regreso a los instintos primarios (de destrucción o placer) en
la elucidación del deseo--. En contra de esa trasnochada interpretación del
objeto del psicoanálisis, Lacan nos advertía:
(…) construyendo los instintos, haciendo de ellos la ley natural
de realización de la armonía, el psicoanálisis adquiere el cariz de una
coartada bastante inquietante, de una jactancia moralizante, de un bluff, cuyos peligros no podrían dejar
de mostrarse demasiado.[2]
Y nos habla también de
cómo el “tú debes” de la ética kantiana (paradigma de la ética tradicional que reprime el deseo) tiene su correlato en
el “fantasma sadiano del goce erigido en imperativo”. Esto es, el imperativo
categórico de la ética kantiana y del “servicio de los bienes” instaurándose en
una locución satánica del “bajo materialismo” batailleano. Pero esto no es lo
que la ética del psicoanálisis, según Lacan, nos enseña. Y tampoco es ésa,
diría yo, la finalidad del deseo. Tanto en el mito pagano del deseo libre de
pecado, como en el moderno paradigma contracultural de la liberación de los
deseos, opera una íntima “inhumanidad” (un íntimo “maquinismo”, diríamos hoy)
que da al traste con esas pretensiones salvíficas. El deseo no es ninguna
liberación, como tampoco es una herramienta revolucionaria. El deseo es aquello
que nos ata con el maquinismo, la alteridad y la repetición “extimentes” (el deseo nos libera, precisamente, porque nos muestra que no somos libres). El anhelo de no ser máquina (de no ser alteridad, de no ser Otro...), como afirmación de la voluntad individual humana, es tal vez el último intento desesperado de aquella
ética ancestral en la que se ha visto florecer todo un mundo de instauraciones,
ritos y prácticas traumáticas –a las que en otro contexto llamamos contraculturales--. El deseo es “la
metonimia de nuestro ser” (sic.), y
en relación a esto Lacan nos impele, al contrario que en la ética
protestante y kantiana, a actuar en
conformidad con el deseo --pero no en una relación de autogratificación
impune, desligada de nuestros actos, sino todo lo contrario, en el puro espacio de los actos, que por
extensión serían así unos actos éticos
(y aquí Lacan se muestra más materialista, en lo concerniente a una posible
ética de los actos, que sus detractores materialistas).[3] De ahí
que la analogía con la tragedia griega no sea gratuita en La ética del psicoanálisis, pues es la
tragedia griega, precisamente, la que enseña mejor que ninguna otra cosa sobre
las ligazones que nos atan a los actos. Que nos atan, en definitiva, al dictado
del deseo comprendido como espacio ético. Ésta es la ética del deseo que suele pasarse por alto en las defectuosas
lecturas de Lacan, e incluso de Freud, o que a lo sumo son el resultado de una
típica lectura de los actos libres como separados
de la Necesidad (esta separación es propia de la ética protestante, la ética
sadiana, y, en muchos casos, la ética de la emancipación cultural). Esa
ambigüedad del flujo del deseo, que, como bien dice Lacan al final de su
seminario, no se sabe muy bien por qué existe ni para qué (precisamente porque
su objeto no es uno, ni uno mismo, sino todo y nada), tiene una
secreta urdimbre relacionada con el componente necesario del Otro.
Realizar el deseo se plantea siempre necesariamente desde una
perspectiva de condición absoluta. En
la medida en que la demanda está a la vez más acá y más allá de ella misma,
articulándose con el significante, ella demanda siempre otra cosa, en toda
satisfacción de la necesidad exige otra cosa, que la satisfacción formulada se
extienda y se encuadre en esa hiancia, que el deseo se forme como lo que
sostiene esa metonimia (…).[4]
Lo que quiere decir, una
vez más, que el deseo no solamente es aquello que hace las veces de un
pegamento, como una argamasa o cemento que une lo disperso, sino que los
propios elementos de esa hiancia son imposibles el uno sin el otro; y que, si
eliminamos uno de los elementos de la ecuación, la ecuación sencillamente
desaparece.[5] (Asimismo, recuérdese la
relación Conchita/Mathieu en Ese oscuro
objeto del deseo: de entrada podría pensarse que la constante frustración
del deseo de Mathieu es la que lo empuja una y otra vez hacia Conchita, pero es
la propia "presencia presentificada" de Conchita --su existencia insistente-- lo que da lugar al deseo y la frustración.) De manera que es la propia
metonimia dialéctica del yo y el otro
(el mirador que a la vez es mirado, el deseante que a la vez es deseado o no deseado, etc)
lo que da lugar al yo y al otro; que
el ser no es nada sin su alteridad, que la necesidad no existe sin su
contingencia, etc. --Éste es el camino del “entre-dos” al que Lacan quería
llevarnos: “No podría haber satisfacción para nadie fuera de la satisfacción de
todos,”[6] dice muy spinozianamente. Y su arriesgada expresión de la “moralización racionalizante”
no apunta a nada así como a una moralina, ni a una economía sacrificial del
superyó, sino a que establecer una “relación justa con lo real” entraña cierta
“implicación moral”, un “retorno a la acción” (algo que se percibe con toda
claridad si nos atenemos al ámbito comúnmente inmoral, impersonal y abstracto de las políticas económicas liberales, fundadas en la
conocida división protestante entre acto y verdad).
La insistencia puesta en un deseo unidireccional y unívoco,
decíamos al principio, enfocado en la consumación de un anhelo abstracto, es lo
que legitima la construcción social del deseo como mercancía de consumo y banal
espectáculo, así como la creencia libre en una voluntad incondicionada. Y la
defensa de una libertad incondicionada adolece
precisamente por no llamar la atención sobre el aspecto biunívoco o relacional de
los axiomas de contingencia o libertad. Pues, como hemos visto, no habría tal
cosa como una Libertad en sí, como
una categoría ontológica suficiente y demostrable por sí misma, sino que ésta
sería, antes bien, solamente demostrable
por la atingencia con su Otro ineludible (la Necesidad), por la condición necesaria de una alteridad en la constitución del ser.
En definitiva, la “ética del psicoanálisis” de Lacan sugiere una cierta materialidad, un cierto prosaísmo del
deseo (al concebirse este deseo en el hacer-se
de los hechos, como vimos en la nota al pie #3; un hacer-se que prescinde de la aparición de un sujeto, en la medida
que pueda serlo un “sujeto de la sexualidad”, para describir la aparición de un
sujeto polivalente escindido entre lo simbólico y lo superreal: el sujeto espectral de la sexualidad); al
convertir aquella instancia pseudo-metafísica designada por Freud como Wunsch (deseo) en un espacio topológico
situado dentro de la relación necesaria de los actos y la objetualidad, Lacan
tiene todas las razones para considerarlo un espacio ético (que no
moralizante), pues el deseo ya no respondería así a una causa trascendental o
abstracta. Llegados a este punto, aún cabría preguntarse: ¿y qué pasa con el objeto de deseo? ¿Puede seguir
considerándose una instancia quimérica, o no es más bien que éste vuelve desde siempre en toda la
actividad psicoanalítica, ni aunque sea oculto, travestido o reinvestido, pero
identificado siempre en la resonancia del representamen? ¿No es lo Real esa
cosa que reverbera tras el tejido del
significante? No es nada nuevo: lo Real elidido, das Ding,
el acto original del amor materno, el punto omega del misterio psicoanalítico…
ha sido siempre un hecho necesario
(un hecho arcaico, un hecho primitivo, un hecho perdido… pero siempre un hecho
inaugural y necesario), por más que este objeto
así recuperado sólo pueda designarse como Vorstellungsrepräsentanz
(representación de representaciones), como una figura silente, opaca y, en
último término, ininteligible.[7] Y si en
los diez mandamientos de la tradición bíblica, según Lacan, se daba una
expresión clara de la represión sobre lo Real --y en particular la represión
sobre el incesto--, el psiquiatra francés nos hace notar también que
esta represión (fallida) articulada en los diez mandamientos es lo que da lugar
a la Palabra (con lo que aquí cerraríamos el círculo y volveríamos a
remitir al tema de la relación
entre lo factual --el acto y el decir-- y lo deseable).
En resumidas cuentas, el deseo nos hace libres
porque nos ata a la necesidad; porque
hay una ligadura y un atomismo en la transferencia, en las cargas y en la
“tendencia al otro”; porque estamos sujetos
a la inmaterialidad del objeto
ausente, de ese objet autre que no es
sino la quintaesencia mistificada del objeto sublimado presente. Hay un
irreductible ligamen (un irreductible deseo) entre esos objetos de la conciencia y el yo que los conoce, y eso es lo que a menudo
olvidan los que detentan o reclaman para sí una libertad absoluta de los deseos.
(El ejemplo más típico lo tenemos, una vez más, en la sociedad
de consumo, reflejo de la economía del deseo narcisista: enséñese a un sujeto, o a una sociedad entera de sujetos, a desear como una finalidad en sí, y se
obtendrá un sujeto o una sociedad entera de sujetos neuróticos.) Es éste un claro
anti-éxtasis para la economía liberal de las pulsiones, la misma economía
liberal que pone el acento en el cumplimiento sin fisuras del deseo abstracto, pero
deja a las acciones y los hechos empíricos impunes. (También es un anti ek-stasis, en el sentido propio del
término, en tanto se deniega la necesidad de una externalización o de un orden
metafísico del deseo; pues esta objetualidad --este prosaísmo-- del deseo en el
hacer-se, tal como aquí lo hemos
visto, es lo que constituye la ética en su sentido material. Asimismo esta
des-externalización del objeto del deseo implica traer al tejido propio, a la
objetualidad de los significantes y al cuerpo propio, la instancia nouménica de
das Ding. Podríamos decir, en
sintonía con Judith Butler y Merleau-Ponty, que el cuerpo esconde esa “cosa”
inespeculable de la tradición filosófica y psicoanalítica; el cuerpo y el
hacer-se constituyen por sí solos esa oscuridad necesaria de la conciencia, ese
lugar irréfléchi –irreflexivo-- que
decía Merleau-Ponty, y es por ello que tanto lo uno como lo otro --el cuerpo y
la idea, el yo y su otro-- van de la mano.) Como es obvio, existe esta
materialidad del deseo (esta ética) que nos ata al otro porque con ella ponemos
freno a la destrucción del otro; porque con ella limamos las fantasías
individuales de destrucción a un ámbito donde no puedan hacer daño, evitando
así convertirlas en realidades intersubjetivas a la fuerza, amparadas en el resguardo
del “todo vale”. Hay un límite ético
entre el yo y el otro, un límite que resulta material o prosaico, pero por ello
mismo todavía más urgente y necesario. O para decirlo en términos
estrictamente éticos: tanto en el amor como en la guerra, no todo está permitido.
[1] Jacques Lacan; La ética del psicoanálisis (Paidós, 2013), I, 3.
[2]
Jacques Lacan; op. cit., XXIV.
[3] A
este respecto, la locución hacer-el-amor
no es fortuita, no tiene nada que ver con una supuesta manera figurada, ni
mucho menos pudorosa, de aludir al acto sexual. Lacan también lo señala en su
seminario: se designa con esta expresión la instancia puramente factual, la del
facio (“hacer”, “construir”, etc), es
decir que su sentido es dar forma o
instituir aquella potencia abstracta y por tanto impersonal que llamamos amor. Ciertamente, hoy resulta cada vez más improbable
hablar en un sentido propio de un hacer-se del amor, toda vez que por definición
ésta es una instancia relativa al acto, y el acto –los hechos-- es aquello
mismo que la economía virtual de los deseos ha fagocitado. Un mundo sin amor de
facto, que se ha desvinculado de sus nexos con la materialidad de los deseos
y de la ética, no es muy distinto del mundo del creyente o el fanático
religioso, el cual proyecta todo
significado último en Dios o en un sujeto trascendental, y por tanto degrada o
delega cualquier responsabilidad que pudiera haber en la actuación del sujeto
empírico.
[4] Jacques Lacan; op. cit., XXII. La cursiva es mía.
[4] Jacques Lacan; op. cit., XXII. La cursiva es mía.
[5] Tal
era la clave de El fantasma de la libertad (Luis Buñuel, 1974), y que parecía interrogarnos acerca de esa presencia
fantasmal: ¿cuál podía ser ese “fantasma de la libertad” al que hace referencia
el enigmático título del film? Precisamente, un elemento presente en la noción de libertad, pero bien que oculto a la vista: la necesidad. O mejor dicho: la profunda
necesidad que hay de un azar total y
absoluto. La necesidad absoluta de la contingencia.
[6] Jacques Lacan; op. cit, XXII.
[7]
En otro orden de cosas, Quentin Meillassoux ha
demostrado de manera cabal y rigurosa, en Después
de la finitud (Caja Negra, 2015), la pensabilidad
de lo impensable, es decir el inalcanzable noúmeno kantiano –del que tantas
correspondencias se extraen con lo Real lacaniano--, echando así por tierra
toda la historia del neokantismo moderno. No por casualidad, la tesis central
de Meillassoux, coincidente con lo que a mediados de los setenta Clément Rosset
escribió acerca del azar radical, es la necesidad
de la contingencia. Asimismo, Lacan se refiere a das Ding como esa causa
noumenon que a nivel de la experiencia inconsciente es “lo que hace la
ley”; y ¿qué puede haber más contingente
y necesario a la vez que das Ding, que se concibe como una mancha
informe de ausencia, como un caos puro inobjetuable, a la vez que resulta
inseparable de la constitución del sujeto?
Imágenes: Hans Bellmer.
Imágenes: Hans Bellmer.